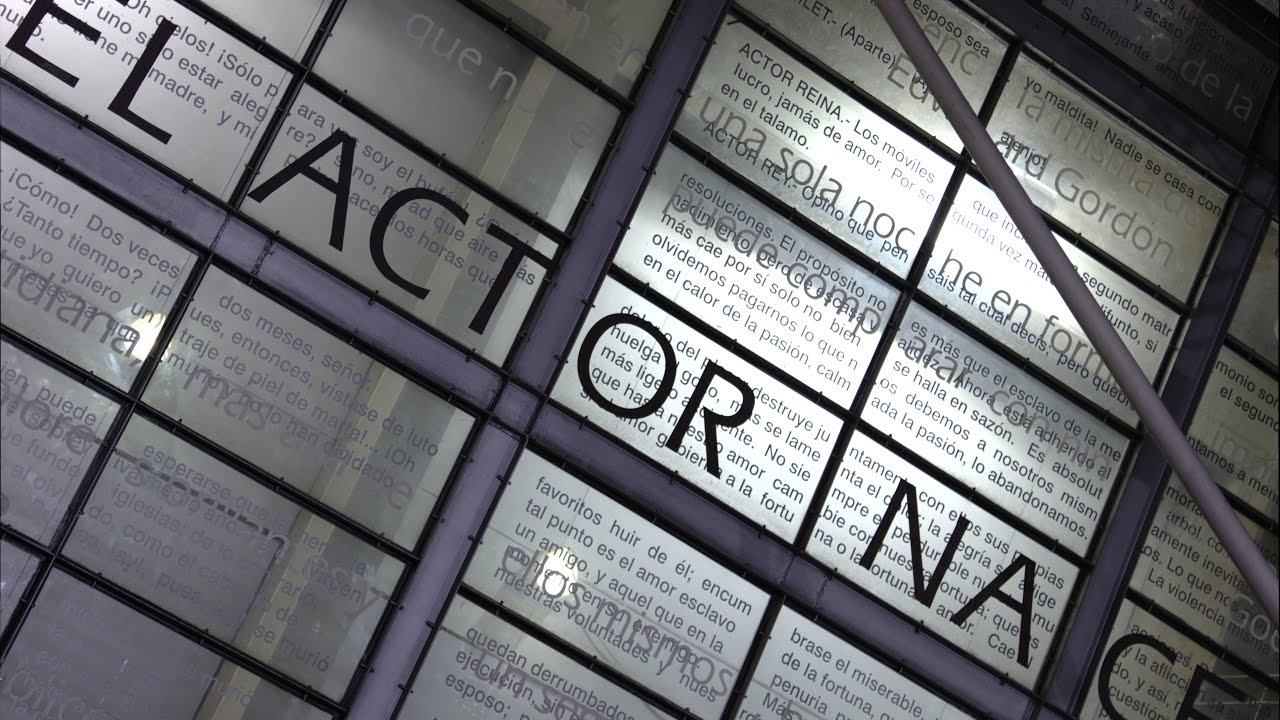Delfina Careaga
Cuando ya ni los números ni esquemas
constituyan la clave de los hombres…
Novalis
En realidad me dio un poco de asco cuando la vi por primera vez. Asco y así como un reblandecimiento en el corazón. Yo creo que era ternura.
Negra, flaquita, ridículamente pequeña en comparación a la circunferencia de sus grandes ojos oscuros, veloces, ávidos de todo y por eso mismo ciegos. Quise retenerle la cabecita tan solo un momento para que me viera, pero apenas resbaló su mirada húmeda por mi cara para seguir husmeando con la nariz, con los ojos, con el cuerpo.
—¿Nos la quedamos?
Nos la quedamos y le pusimos Tiba.
Esa noche, la primera, la pasó en un cajón con franelas en el baño. Estuve despierta mucho rato, quizás con la esperanza de que llorara y tuviese el pretexto para volverla a cargar, pero no lo hizo y yo, al fin, me dormí profundamente.
En la mañana salté temprano de la cama, lo que contradecía mis propios planes de levantarme tarde ese domingo. Nerviosa,. Me di un golpe con el lavabo cuando quise acariciarla. Esa vez fue la primera que me miró y empezó a saludarme en la forma que después sería tan familiar para nosotros: movía la cola junto con todo el tronco del cuerpo en un vaivén que recordaba una danza oriental. B. adoptó desde ese día la actitud bondadosa que le valió, con el tiempo, el amor incondicional de la perrita. Antes de una semana de haber llegado ya dormía con nosotros (se mete bajo las mantas hasta los pies; cuesta trabajo pensar en el principio de una costumbre tan vieja).
En cuanto yo salía de la oficina, corría para la casa a jugar con ella, cepillarla, bañarla. Él cuidaba de su alimentación, le hacía curaciones —como cuando sufrió una infección por la primera inyección antirrábica—, y le dio medicamentos cuando tuvo algún malestar leve. Muy pronto, tanto él como yo, apenas salíamos de la casa, comenzábamos a añorar el regreso por la creciente necesidad de permanecer más tiempo con ella.
Los domingos la llevábamos a Chapultepec y nos hacía tan felices el verla correr con esa agilidad y rapidez que nunca antes conociéramos, que el alma se nos llenaba de gozo. Sin comentarlo casi, éramos conscientes de la sensibilidad de la perrita, de su correspondencia a nosotros, de su amorosa aceptación hasta de nuestras menores disposiciones. Era tanto nuestro cariño a Tiba, que nunca nos dimos cuenta de cómo se iba transformando en nuestros corazones en algo más, mucho más que un perro…
Yo trabajaba entonces fuera de la ciudad, en las oficinas de una fábrica de instrumentos para automóviles, por lo que tenía que levantarme en la madrugada y regresar a casa hasta las siete de la noche. Al principio, estimulada por el buen sueldo de secretaria en francés, me pareció que el trabajo era el mejor que había tenido en mi vida. Me sentía en paz dentro de ese espacio de grandes ventanales llenos de cielo y campos de trigo, heridos por una angosta carretera vecinal que los abría para correr hasta perderse de vista. Pero unas semanas después de la llegada de Tiba, me inquietó cierta desazón —sin podérmela explicar— durante las horas que debía cumplir con mis labores. Era como una corriente fría o un dolor quemante, una ansiedad con filo, que me hacía aborrecer el trabajo cuando lo tenía y ansiarlo cuando faltaba. Y también era un moverme constantemente sobre mi eje, además de salir varias veces a deambular por los otros departamentos; lo que me exigía dar infinitos pretextos inventados por mi ansiedad. A B. le pasó una cosa semejante, con la diferencia de que gracias a su ocupación fuera de su empresa, podía volver a la casa sin sufrir la tiranía de un horario inamovible.
Nuestras relaciones se habían estrechado. Tiba nos unía cada día más en un pacto tácito que los tres guardábamos con celosa precaución delante de los extraños. Y los extraños eran todos los que no pertenecían a este triángulo (¿triángulo?) . Hubo ocasiones en que la situación, analizada sin apasionamientos, me alarmó al percibir no sólo la entrega exagerada a una perrita, sino el grado en que ese cariño cambiaba el mundo y nos obligaba a tener necesidades poco comunes. (Pero estos malos pensamientos pasan pronto. Tiba, con un presentimiento muy femenino, se acerca a mí y me mira dulcemente buscando en mis ojos la seguridad de mi amor; y eso es más que suficiente para desaparecer todas las sombras).
Poco a poco nos fuimos alejando, sin sentirlo, de nuestras pocas amistades. Las invitaciones que nos hacían no sólo fueron rechazadas por ser en la noche —a la hora justa en que, después de cenar, los tres paseábamos por las calles solitarias de la colonia, unidos por un silencio perfecto—, sino porque en esas reuniones, después de dos o tres horas de oír y decir palabras huecas en una necia representación, se agrietaba nuestro universo, causándonos, al regresar al departamento, disputas y alejamiento. Sólo con Tiba nos sentíamos, nos sentimos bien. Su mutismo perpetuo, en ella contiene la expresión más fuerte de todo el misterio y de toda la riqueza de la vida. Es curioso: resulta definitiva la condición de ser nosotros tres para existir (pero ¿cómo? ¿nosotros tres?). La falta de uno representa algo peor que la muerte: ¡la nada…! ¡la Ausencia…!
Hacía ya tiempo que B. se molestaba cuando yo llegaba tarde a casa, debido al complicado tránsito de la ciudad. Sin darme cuenta, agrandé este problema tomándolo como motivo crucial para hacer lo que tanto deseaba. Así, pronto empecé a faltar a la oficina por malestares creados por mí como puentes salvadores, aunque temporales, que me conducían a la plenitud de un día completo con ellos. Casi fue un alivio cuando en una ocasión, al llegar a la fábrica, mi jefe me mandó llamar para decirme que mi contrato terminaba y que, dadas las frecuentes enfermedades que yo sufría, no era posible renovarlo, pues él necesitaba a una secretaria asidua y formal.
Mi marido me siguió el juego y me consoló por la pérdida de mi trabajo. Luego nos aseguró que con lo que él ganaba nos alcanzaría para cubrir los gastos más imprescindibles. Por supuesto, ya no contaríamos con el excedente que nos proporcionó viajes y paseos, pero que muy pronto, al aumentar las ventas de su compañía, podríamos recuperarlos. Tiba y yo nos sentimos más que satisfechas con tal explicación.
El despido de la sirvienta fue el inicio de una serie de abstenciones. Luego vino la venta de los dos automóviles. En realidad, ya hacía meses que no gastábamos ni en el cine, ni en el teatro que de tarde en tarde disfrutábamos, menos en invitaciones a comer o a cenar a esos amigos que recordábamos ya como fantasmas. Sin embargo, las visitas a Chapultepec no se interrumpieron; cada día más extensas, más profundas, al grado de que muchas veces desaparecían gentes, autos, todo aquello que no fuera el bosque y nosotros tres (¿nosotros tres?). Me di cuenta, con nebulosa conciencia, de que él permanecía más y más tiempo en casa. Sin atreverme a preguntarle nada, pensé que si no acudía ni siquiera al despacho, era por razones muy bien cimentadas. Sus negocios —en algunas ocasiones llegó a comentarnos— marchaban bien y no precisaban de la atención personal y constante a sus clientes; obtenía buenos resultados con dos o tres telefonemas diarios.
El caso es que justamente el día en que Tiba cumplió el año de edad, nos confesó que hacía muchos meses que no trabajaba. Que habíamos vivido gracias a lo que ahorró en un banco, y que, en ese momento, ya no teníamos ni un centavo.
Los días siguientes fueron bastante duros.
No obstante, íbamos salvando la situación con lo poco que una tía podía darme. Recuerdo cómo nos obsesionó hasta el insomnio que a Tiba no fuera a faltarle su alimentación tan bien balanceada, que además de nutrirla, realzaba su belleza. (Cuántas veces B. y yo prácticamente no comimos).
Los parientes y amigos se enteraron. Yo creo que la gente siempre sabe… Y en un peregrinaje incisivo, con morbosa curiosidad, invadieron nuestra casa. Primero nos ofrecieron trabajo, con lo que se adjudicaron el derecho para aplicarnos una larga perorata echándonos en cara, con inusitado rencor, nuestra supuesta separación de la realidad. Argumentaban, además, que las personas tienen o deben tener responsabilidad para con ellas mismas, y que, definitivamente y por principio de cuentas, lo sensato era que aceptáramos someternos a una terapia psicoanalítica, la cual nos ayudaría a salir de la crisis mental que, curiosamente, padecíamos los dos. (¿Los dos?). (Cuando ocurre esto, es decir, la intromisión y las órdenes de quienes creen poseer la verdad, vuelvo instintivamente la cabeza a ver a Tiba, y descubro con regocijo su sonrisa burlona entre sus hermosos bigotes negros).
B. no tomó las cosas con el sentido del humor de la perrita, así es que comenzó por responderles con aspereza. Trató, en vano, de hacerles comprender que vivíamos justo como queríamos y que si alguien necesitaba a un psiquiatra eran ellos, quienes habían nacido neuróticos y entrometidos. La cosa se agravó cuando en un desesperado intento por salvarnos, la familia sobresaltada e histérica, nos hizo la última visita invasora. Entonces, él, encolerizado, los corrió de la casa a grandes voces.
Y nos volvimos a quedar solos. (Mejor dicho me volvimos a quedar sola).
Ya que hacía cinco meses que no pagábamos la renta del departamento, nos avisaron que sólo podíamos contar con una semana más para desalojarlo.
Recurrimos entonces al único hermano de B. que nunca nos molestó. Francisco llegó una mañana de Monterrey donde vivía, y nos ofreció un negocio que podía salvarnos.
Con la cantidad que nos proporcionó pudimos cambiarnos a una pequeña y antigua casita ubicada frente a un inmenso parque, realce de un barrio sencillo en la periferia de la ciudad. A Francisco le disgustó el sitio; dijo que comercialmente no era bueno. Pero insistimos hasta convencerlo —o hasta fatigarlo— porque la cercanía del enorme jardín nos aseguraba el bienestar de Tiba. Y modestamente pero con alegría, pusimos una tienda de regalos en donde había sido la cochera, y empezamos a vivir con nuevas energías e ilusiones.
Los primeros meses transcurrieron en perfecta dicha. Ganábamos lo suficiente para mantenernos, además de ir pagando poco a poco a mi cuñado la generosa ayuda que nos ofreciera en momentos de tanto apuro. Al cerrar la tienda después de comer, con sólo atravesar la calle, nos adentrábamos en el parque en donde nuestra perrita jugó y corrió durante mucho, muchísimo tiempo, proporcionándonos así la felicidad, la verdadera, ésa, que por honda no se advierte en una simple sonrisa… Tiba tenía innumerables amigos perros y amigos niños que, conociéndola por su nombre, la llamaban sin cesar para que jugara carreras con sus animalitos. En esa época, ella ganaba invariablemente.
Una mañana azul de invierno, Tiba conoció a Pilón.
Pilón —así le pusimos en una particular apreciación a sus cuantiosas desgracias de perra callejera, dentro de las cuales, además, la había atropellado un coche de pilón, dejándola coja—, se convirtió en la compañera inseparable de nuestra hijita.
A diferencia de Tiba —una flecha de obsidiana, una pequeña y rara gacela de ébano—, Pilón tenía pelo corto e hirsuto, café desteñido con manchones blancos, y era un poco más grande de tamaño que la nuestra. Poseía una hermosa mirada color miel, un poco pegajosa, característica de un animal que sufre los desprecios de todo el mundo. Con seguridad intuyó desde un principio que nosotros somos de esa singular especie que comprende a los animales y tiene comunicación con ellos, porque siempre nos demostró un cariño sin límites.
Entonces el parque tuvo mayor encanto si es posible. Pilón nos esperaba ya todos los días en el jardín a la misma hora; después de saludarnos —a mi marido y a mí—, las dos, Tiba y ella, salían disparadas, corriendo y convirtiendo al universo en un torbellino de arrebatadora fuerza vital.
Pasaron los días y la trotacalles empezó a visitarnos con mayor frecuencia en la tienda de regalos. Después, semanas después, Pilón no se nos separaba ya.
En las tardes, las dos amigas se echaban a la puerta de la tiendita, serenas, mudas y sabias. Por sus pupilas —pequeñitas, heridas por los rayos de un sol que se perdía— transitó el desfile de los seres humanos con su parlanchina ignorancia, con su definitiva impotencia (y ellas, así, con una rendija visual apenas entreabierta, los abarcaban en su dimensión exacta). Pasó también la lluvia, y el viento, el sol vanidoso de las doce del día; pasaba el movimiento incesante de la vida…
Por la noche, Pilón dormía en la tienda, después de comer junto con Tiba su cena imprescindible. Pero un día, o una noche, quiero decir, hubo una vez que no volvimos a ver a Pilón.
La perrita, misteriosamente había salido de la casa, de la colonia, del parque y de nuestra vida. Nadie sabía de ella. Preguntamos sin respuesta a todos los vecinos que encontrábamos en nuestra búsqueda angustiosa. Tiba lloró sin descanso. Sus ojos se volvieron aún más grandes, como soles anegados. Su consternación fue tan rotunda que olvidó el modo tan particular que tenía para reír. (Hasta la fecha no hemos conseguido que lo vuelva a hacer, a pesar de nuestros esfuerzos para borrarle esos días de pesadilla). Pilón se había ido con la alegría de Tiba, y por consecuencia, con la de nosotros. No sé ya cuántos métodos intentamos para distraerla. De la desesperación a gritos, pasó a la más torturadora indiferencia. Apenas comía; fue la época en que perdió hasta el hábito de meterse bajo las mantas para dormir. Daba vueltas y vueltas por el cuarto, caminando, con la otrora enroscada cola, colgándole ahora entre las piernas. Tiba llegó a enfermar de pesar.
Las visitas al doctor y el tanteo ciego del tratamiento adecuado a la depresión canina, perturbó también, fatalmente, nuestro equilibrio económico. Pero no teníamos aliento más que para salvarla. El doctor concretamente nos dijo, al final de muchos días, que no podía hacer nada por ella.
Esa noche y dos días más, los pasamos completamente en vela. Hacía tiempo que ni siquiera abríamos el negocio; atentos, anhelantes alrededor de ella que sufría, estuvimos nosotros que moríamos de aflicción.
En la llegada del tercer día, inocentemente como sólo saben hacerlo las criaturas de su especie, Tiba se durmió respirando con normalidad. Esa mañana, con los ojos hinchados y la razón entumecida, no aprecié de momento en todo lo que valía el reencuentro con Pilón, que esperaba inquieta en la esquina de la casa a que yo saliera para ir, como sabía mi costumbre, por la leche del día.
Regresamos las dos con los ojos arrasados en lágrimas. Tiba apenas miró a su amiga, trató de enderezarse y emitió un leve y dulcísimo ladrido.
Nuestra perrita, entonces, mejoró con la rapidez que tiene el que precisa vivir. Y volvió esa radiante y caprichosa felicidad. Volvió a ser la vida todo orden, en un mundo creado por nosotros exactamente a la medida. Volvió el tiempo ido y el tiempo por venir…
B. y yo nos turnábamos para comer y sacar a las niñas —¿a las perritas?—, a las niñas al jardín. Por otra parte, de nuevo estábamos hundidos en otro ahogo económico. No obstante, tuvimos fe en que pronto nos recuperaríamos del todo.
(Lo que contaré de ahora en adelante, está un poco confuso. A veces las ideas se tergiversan, no diré que se escapen, pero se adelantan unas a otras en una medida de tiempo que no reconozco).
La enfermedad de Pilón la descubrimos cuando jugábamos los cuatro en el tapete de la sala. Él miró con horror la parte interior de una de sus patas traseras que se despellejaba con un solo, leve roce. La carne se veía gris, en partes, manchada de rojo por heridas supurantes en otras. En el suelo, pedazos de piel seca se esparcían siniestramente.
Lo primero que se nos ocurrió fue cargar a Tiba para separarla inmediatamente de la otra. Pilón nos miró asombrada. Quisimos encerrarnos en nuestra recámara, pero la perrita nos siguió, cojeando, tan confiada como siempre. Mi marido tuvo que detenerla y ordenarle que nos esperara afuera. Consternadísimos, no sabíamos qué hacer: la repulsión y el miedo, en una conjunción tremenda, nos impedían pensar claro.
Llamé a un veterinario. Después de una hora interminable, llegó el doctor. Examinó la patita de Pilón, y nos dijo que no había remedio. Una enfermedad muy rara… como lepra en las personas… Sí, contagiosa para los animales, posiblemente para las personas.. Y concluyó: “Hay que sacrificarla”.
Otra vez desconcierto… terror. Ya no pudimos dar una solución al espantoso conflicto. Sólo estuvimos seguros de que nunca nunca la mataríamos.
Sacamos a Pilón de la casa, pero ésta no se apartaba de la puerta de la calle. Por las noches oíamos sus alaridos de un desconsuelo insoportable. No dormíamos. Ya no pude salir a buscar alimentos. Por la azotea me comuniqué con la sirvienta de la casa vecina para que nos hiciera favor de comprarnos lo indispensable para sostenernos. Nos encerramos en el dormitorio, porque el sólo bajar a la tienda nos producía pánico.
¿Pasaron los días, las semanas, los meses? Yo sé que el tiempo no existe, que meramente es otra de las invenciones del hombre. Por eso, aquí y hoy, ayer y mañana, veo y palpo en mis dedos la tersura del suave pelo de Tiba, acariciado. Su agilidad en nuestros pasos, su sabiduría en nuestras mentes; su nostalgia en nuestro pesar y su esperanza en nuestra paciencia.
El pelo negro de Tiba —tan brillante y lustroso, nuestro orgullo— adquirió entonces opacidad de muerte. Ella, la energía, la proveedora de la savia vivificante, el reflejo de lo mejor de nosotros dentro de sus enormes ojos, adelgazó hasta ya no poder levantarse del rincón que eligió como tumba…
***
No obstante… hay cosas que por sabidas se callan: Pilón se fue… sí, borrándose para toda la eternidad, para siempre jamás, de nuestra memoria. (¡Cállate!).
Yo no entiendo de negocios, pero dicen que nos quitaron una casa y la mercancía que quedaba en un comercio-jardín para pagar quién sabe qué deudas… Eso fue hace tanto, que ni siquiera puedo acordarme.
Ahora andamos muy contentos caminando por las calles con nuestra perrita, hijita de mi corazón. Yo tengo dolores que de pronto me aquejan en donde primero siento comezón. A B., le pongo vendas —con trapitos que a veces hallamos en el basurero— sobre sus llagas que supuran un poco… Ya no dormimos bajo ningún techo. Sólo existimos los tres. (¡LA UNIDAD!).
Tiba continúa preciosa, a nuestro lado, cándida y feliz. También es cierto que su cojera últimamente se ha acentuado, pero nosotros no lo notamos. Cuando en las noches, después de escoger un zaguán amplio para dormir, la tomo entre mis brazos y acaricio su pelito café (hoy un tanto sucio por la sangre de sus heridas), y me la quedo mirando mirando en sus ojitos de miel, siento como un reblandecimiento en el corazón; yo creo… sí… yo creo que es ternura.